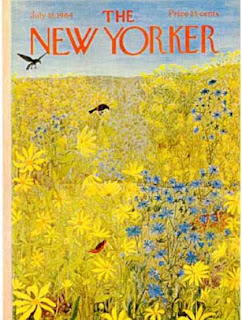Hace algunas semanas, comenté algunas lecturas de relatos clasicos del New Yorker. Esta vez me concentro en relatos recientes que he leído en la versión en papel que recibo, con la excepción de los de Cheever y Richard Ford.
"Reunion" de John Cheever (27 Octubre 1962) y "Reunion" de Richard Ford (15 de Mayo 2000)

"Reunion" es un relato cómico muy cortito, una sola página, de John Cheever, autor que ya comenté en el post anterior. Se trata de una broma sobre una temática seria que el autor toca en otras obras: la relación paterno-filial. El protagonista pasa una horas en Nueva York, donde queda en Central Station con su padre, al que no ha visto en muchos años y no volverá a ver nunca. Cuando nos esperamos una escena muy emocional, nos encontramos con una serie de incidentes provocados en bares y restaurantes por el padre, un energúmeno incontrolable que en sus trifulcas con los sucesivos camareros no deja un resquicio para el reencuentro.
Leí "Reunion" porque Richard Ford lo ha mencionado como uno de sus relatos preferidos de Cheever, una elección curiosa teniendo tanta obra magna entre la que elegir. Más tarde, entendí que Ford había incluso escrito un relato bajo el mismo título en claro homenaje a Cheever.Pero el principal punto en común es Central Station: el "Reunion" de Ford no es una broma. Caminando por la estación, el protagonista reconoce al marido de su ex-amante, que parece esperar la llegada de alguien. Empujado por un oscuro impulso, decide saludarle y hablar con él. Por supuesto, la conversación es incómoda y desagradable, pero el narrador aprovecha para contarnos la historía de su affaire con la mujer del sujeto.
Para cualquiera que haya leído a Ford, éste es territorio conocido, casi diría convencional. El amorío no fue pasional, sino más bien pasivo, algo que se hace sin realmente quererlo y sin saber por qué. Viéndolo con la perspectiva del tiempo, el protagonista entiende la insignificancia de toda la historia, su patética frivolidad. Ford escribe con elegancia, inteligencia y savoir faire, pero el relato está a mi gusto demasiado encorsetado en las convenciones de ese estilo literario que algunos llamaban realismo sucio y que la revista acogió amplimente en los ochenta. No hay sorpresas, sólo la patética consciencia de la futilidad de la vida moderna.

Es posible que el relato de Ford tenga un segundo nivel de lectura como homenaje al de Cheever. En el original, un encuentro que, según todas la convenciones narrativas, debería estar cargado de significado y trascendencia se convierte en una pantomima, en una escena cómica. En el de Ford, un encuentro típico de las convenciones cómicas acaba siendo insignificante y ligeramente humillante. Es la no-ficción, la vida misma, una visión de la literatura que consiste en plantar el escenario para un relato clásico y limitarse a aplanarlo, dejarlo discurrir como un río en la llanura.
Me gusta, no crean que no, pero en este caso me ha resultado previsible y convencional, la enésima repetición de una lección bien aprendida hace ya muchos años. Sé que en sus novelas Ford ha desarrollado otro registro, pero cuando vuelve al formato del relato recurre a los trucos de siempre, como un viejo prestidigitador.
"Wiggle Room" de David Foster Wallace (9 de Marzo 2009)

Como ya he comentado anteriormente, David Foster Wallace es un autor que me despierta sentimientos contradictorios. Por un lado, admiro su búsqueda, su inquietud intelectual, su aguda consciencia de la dificultad de innovar en un arte tan viejo como la literatura. Por el otro, sus respuestas, sus soluciones me resultan insatisfactorias, como trucos vistosos pero futiles.
En el mismo número de la revista en que aparecía este relato, se publicaba un largo artículo sobre el autor, casi una biografía condensada, la historia de un hombre en busca de una forma de narrar y la de un hombre que nunca supo convivir con su inestabilidad mental. Una historia triste. Leyéndolo comprendí que el primer insatisfecho con sus hallazgos narrativos era el propio autor, que también tendía a ver las soluciones que desplegaba en "Infinite Jest" como simples trucos. Cuando se suicidó llevaba años intentando acabar un libro que renunciase a esos trucos y diese con una fórmula distinta, más honesta, menos truculenta.
"Wiggle Room" es un extracto de ese libro inacabado, que sin duda se publicará tarde o temprano como tal. No hay interminables notas a pie de página, ni infinitas series de matices para cada afirmación, ni un cierre narrativo caprichoso. El relato se concentra en un hombre condenado a una tarea repetitiva que replica en el trabajo de cuello blanco las tareas de la producción en cadena que Chaplin parodió. Dado el atontamiento al que te somete ese tipo de tarea, estamos ante escenario perfecto para que Foster Wallace despliegue su arsenal de flujos de conciencia y de reflexiones sobre el lenguaje.
Es una lectura potente, aunque se siente que es parte de un conjunto más amplio y no tiene vida propia. Se concentra en una reflexión sobre el aburrimiento y en la posibilidad de que éste, gracias a su fuerza hipnótica, lleve a una especie de epifanía. Tras plantar el escenario y el tema, se introduce un personaje fantástico, una aparición enciclopédica que empieza a explicar la historia de la palabra aburrimiento. Finalmente, se vuelve al principio aunque con la sensación de que, quizás todo haya cambiado. Por tanto, es posible que el lenguaje, o más bien un uso consciente del lenguaje, tenga la capacidad de darnos ese deseado control sobre nuestras vidas que el autor nunca pareció conseguir.
"She's the one" de Tessa Hadley (23 de Marzo 2009) y "The color of shadows" de Colm Toibin (13 de Abril 2009)

Supongo que cada época tiene sus estilos y sus maestros hacia los que todos los demás escritores se giran para intentar atrapar algo así como un espíritu del tiempo, un estadio de la ficción en su larga historia. A su vez, dentro de ese amplio abánico, The New Yorker hace sus elecciones: sin duda Cheever marcó en los años cincuenta el estilo de mucha gente a través de la revista; del mismo modo, Raymond Carver fue un maestro del realismo sucio, ese estilo que contó con tantos seguidores en los ochenta.
El maestro que impera hoy en día sobre las publiaciones de ficción de la revista es, sin lugar a dudas, Alice Munro, que en 2008 llegó a a ser publicada hasta cinco veces. Su estilo es sencillo, directo y a la vez extremadamente sutil: la historia avanza casi sin que nos demos cuenta, parece que no pasa nada, pero un flujo subterráneo, casi inconsciente, se impone a través de una tensión latente en la propia prosa. Invariablemente, las historias acaban con una sensación de descubrimiento interno vivida con gran intensidad por parte del protagonista, generalmente provocada por la naturaleza.
Los relatos de Hadley y Toibin reflejan claramente su influencia. Y a eso, tengo poco que añadir. El final de "She's the one" quizás sea más evocador: la protagonista se ve obligada a buscar un pequeño anillo de oro en medio de un río, mojándose los pies y la ropa y en esa situación experimenta un despertar de los sentidos que parece deshacer de golpe todos los nudos que el relato nos ha ido exponiendo metodicamente. Para mí, en todo caso, estos relatos reflejan el imponente estatus que ha adquirido Munro, pero también que los grandes maestros siempre crean imitaciones banales.
En todo caso, según parece, hay que ser Munro para escribir como Munro. El resto, pálidos reflejos.